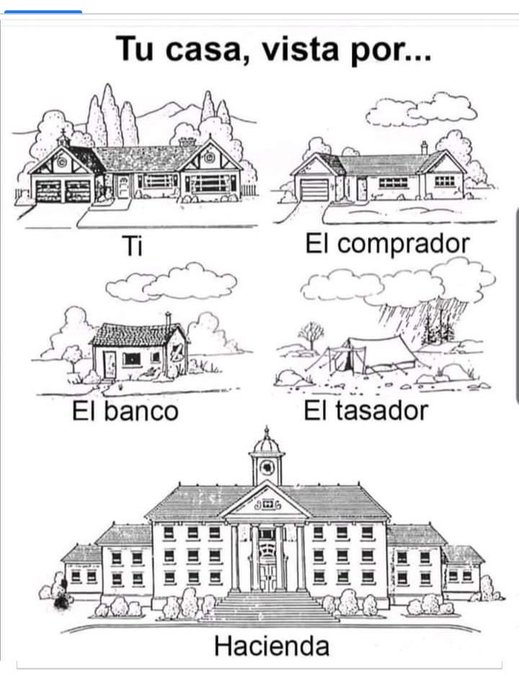Hace días, en una merendola con amigos madrileños, trataba un servidor de explicarles en qué consistía la ideología woke cuando fue interrumpido por Enriqueta (Enriqueta no se llama en realidad Enriqueta, pero uso ese nombre para preservar la identidad de alguien que en su día cosechó relevancia en el Partido Popular). «Ah, bueno», adujo Enriqueta, «eso es comunismo».
Sentí entonces que vivía un momento histórico. Estaba a punto de comunicarle a Enriqueta un dato histórico fundamental. «Enriqueta: la Guerra fría ha terminado», respondí.
Finalizó de hecho hace más de tres décadas. Pero todavía convivimos con personas que, sea porque fueron educadas, sea porque lucharon en aquel conflicto, se resisten a abandonar aquellas coordenadas mentales. Unas coordenadas que se reducen a tener un este y un oeste: a la lucha entre estatismo, comunismo, marxismo, de un lado, frente a democracia, capitalismo, liberalismo, en el otro. Todo lo político ansían ubicarlo ahí.
Durante 45 años ese fue un buen mapa del mundo. Así que es normal que se convirtiera en el mapa interior de muchas mentes.
Para las mentes «izquierdistas», la culpa de cualquier problema social debía buscarse sobre todo en «los ricos», seres desalmados que absorbían para sí solos toda bonanza económica, dejando al resto con apenas migajillas. Los «ricos» podían ser los empresarios, los acaudalados herederos, pero también los países prósperos, culpables asimismo de cualquier desmán en naciones menos afortunadas. Esa era la visión, digamos, del este.
Para las mentes más derechosas, empero, la culpa de nuestros males solía residir en «el Estado». Si algo funcionaba mal, corrían como un rallo (falta ortográfica intencionada) a diagnosticar cuál era la regulación, o la subvención, o la decisión política, o el diseño institucional que propiciaba semejante desmán. La solución también solía ser monótona: más libertad individual, mercados más libres, menos leyes, menos políticos. Todas estas hierbas crecían hacia el oeste de aquel mapamundi.
Naturalmente, también había gente capaz de contemplar la realidad social sin limitarse a esos dos puntos cardinales. Siempre hubo conservadores, reaccionarios, anarquistas, utopistas religiosos, distributistas… a los que esa polaridad este-oeste recién descrita no les cuadraba de todo. Cualquier brújula posee más de dos puntos cardinales. Pero la mayor parte del juego intelectual (y también económico o geopolítico) se lidiaba en las citadas coordinadas. Así que muchos las aceptaron como las solas posibles.
Mas hete aquí que nos hallamos, pongamos, en el año 2022. Nadie emplea todavía un mapa de carreteras editado en los años 80. Pero muchos siguen aún con la cartografía ideológica vigente en aquella década. Y gran parte de nuestro debate público lo copa esa vieja discusión aún: si son los Estados o son los ricos los culpables de nuestros entuertos.
Esa antigua discusión es difícil de saldar, además, por otro motivo: no es que ambas partes se equivoquen. Ocurre más bien al contrario: ambas, hoy, tienen razón. El error consiste en contraponerlas.
En efecto, si resulta obsoleto seguir confrontando poder estatal y grandes poderes económicos no es porque uno de los dos bandos haya acaparado al final toda la responsabilidad, sino por algo más sencillo: porque ambos se han aliado y la comparten.
Fijémonos en cuatro de los asuntos más candentes de nuestros días: ecologismo, feminismo, pensiones de jubilación, migraciones. Podríamos citar muchos más, pero bástennos esos cuatro. En todos ellos se constata la alianza recién descrita; tanto el Estado como las grandes empresas coinciden en transmitirnos un único mensaje: ni el uno ni las otras son culpables de los aprietos con que ahí nos topemos, sino que el culpable, el que no está a la altura, el que debe modificar su vida (¡a menudo llegan a decirte que tus privilegios!) eres tú. Sí, sí, tú, no apartes ahora la cara de la pantalla. Esto va contigo.
El caso de la ecología es el que lo demuestra con números más contantes y sonantes. Hablemos del «cambio climático». Durante los próximos años está previsto que gastemos 275 billones de dólares en él, para «descarbonizar» nuestra economía (los datos son de la consultora McKinsey). Como ante estas cifras es fácil perderse (y no podemos recurrir a campos de fútbol para trazar equivalencias), digámoslo de otro modo: se trata del 7,5% de toda la riqueza de nuestro planeta. Digámoslo también con cifras de nuestra factura de la luz: el precio de la electricidad seguirá subiendo vertiginoso, e igual ocurrirá con el acero y el cemento (entre un 30 y un 45%).
El informe de McKinsey habla también de que se producirá una riada de pérdidas de empleo (la cifra barajada es de 185 millones; y no serán precisamente desempleos de consultores como ellos). Bien es cierto que, presuntamente, también se crearán otros puestos de trabajo (para entendernos: ¿desearía usted destruir el suyo de ahora por otro que dicen que se creará mañana?).
Si estas cifras le parecen a usted una barbaridad, recuerde que no todos perderemos con ellas. Hay dos grupos a los que benefician sobremanera. ¿Cuáles serán?
Lo ha averiguado usted: los dos viejos enemigos, ahora reconciliados. Tanto los Estados (que se pondrán a recaudar cual locos con la subida de impuestos «ecológicos») como las grandes empresas (que recibirán el grueso de las ayudas económicas para «descarbonizar») obtendrán conspicuos beneficios de esta avalancha que se nos viene. También lo harán, claro, los ricos que manejan esas enormes corporaciones: mientras usted deberá pasar más frío en casa (supongo que este invierno ya ha estado entrenando), ellos seguirán calentando sus mansiones y viajando de una a otra en avioneta privada. (Por si, tras la pandemia, usted ha olvidado el verbo, le recuerdo: «viajar» es eso que antes hacíamos todos a precios razonables, pero que desde ahora solo se podrán permitir quienes paguen las enormes tasas que nos acecharán).
Pasemos a otro de los puntos calientes (a diferencia de nuestras gélidas viviendas) en estos días: el feminismo. De nuevo, si es usted varón, o una mujer que no comulga con los desatinos que exhiben hoy las feministas, todos los mensajes que contemple alrededor contarán con una melodía monótona. Usted es culpable, muy culpable, de un montón de mal. ¿Saca, de nuevo, alguien tajada de definirle a usted como el nuevo enemigo? Claro que sí: la alianza de Estado subvencionador (20.000 millones ha prometido ya el Gobierno de España) y grandes subvencionados (la frutería Paqui, que me vende fresas en mi esquina, no tiene noticia de ir a recibir ni un solo millón de los citados 20.000).
La combinación de preocupaciones ambientales y feministas alienta otro de los movimientos cada vez más evidentes en nuestros días: el antinatalismo. Traer nuevos humanos al mundo se va viendo cada vez como más y más sospechoso, incluso una pizca deplorable. No le resulta provechoso ni al medioambiente ni a las vidas libres, desvinculadas, sin deberes ni lazos que nos proponen las nuevas feministas.
Ya existen incluso filósofos, bien publicitados (pienso en David Benatar), que defienden la tesis de que nacer es un fastidio, una afrenta, para todos los demás. Lo que en las sociedades sanas llena de alegría a todo el pueblo, se nos quiere convencer ahora de que es un atentado contra la Madre Naturaleza y la Mujer Libre. Bueno, y también un poco contra las grandes empresas, que eso de tener mujeres embarazadas, o conceder permisos de maternidad, o padecer empleados que tienen niños y ancianos a los que atender en casa, nunca le salió del todo rentable al gran capital.
¿Quién será, de nuevo, el perjudicado de esta tendencia? Lo ha adivinado de nuevo, estimado lector: usted mismo, sí, al que ya veremos quién le paga su pensión de jubilación. Si es que esto de pagar pensiones a los viejos que se agarran a la vida (y a seguir contaminando) sobrevive. Hágale un favor al planeta y reconsidere su eutanasia; le hará un favor a las arcas del Estado y, de paso, a las grandes corporaciones, que no tienen ya mucho que venderle a usted.
Citemos por último otro epígrafe que rinde prósperas ventajas a los enemigos de antaño, Estado y millonarios. Citemos las grandes masas de inmigración. Mover poblaciones de un lugar a otro del planeta sirve al Estado para paliar un tanto el citado problema de las pensiones (aunque no esté nada claro que lo haga a largo plazo). Y desde luego también conviene al capital, al que los inmigrados permiten recurrir a mano de obra mucho más barata que la connacional.
¿Quién queda como único enemigo de todo esto? Bingo: usted, estimado lector. Usted, que acaso sea un protestón que se resiste a cambiar su vida ante la invasión de su barrio por costumbres extrañas, algunas netamente delictuosas, otras de baja intensidad pero no menos molestas (y la prueba de que no resultan agradables está en el escaso número de ricos o políticos que han elegido residir en ese mismo barrio que usted).
Terminemos. Usted puede, como mi amiga Enriqueta en la merienda citada al inicio, seguir creyendo que el mundo es una lucha entre dos gigantes, el Estado y el capital. Y puede usted apuntarse a uno de los dos bandos en liza. Así seguirá una inveterada tradición política que se remonta a nada menos que 1945.
Pero también puede, por un instante, notar que usted es, en realidad, un liliputiense. Y que la merienda real que hoy se celebra es la que esos dos gigantes se están corriendo a cuenta de usted. Si recuerda entonces la historia entera de Liliput, reconocerá también que sus diminutos habitantes fueron capaces, unidos, de derrotar a quien les superaba mil veces en tamaño. Desconocemos si a esa unión de los pequeños se la tildó de «populista», o «ultraderechista», o «facha» por parte del gigante. Pero sí sabemos que a ellos bien poco les pudo importar.




 LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks

 Citar
Citar